
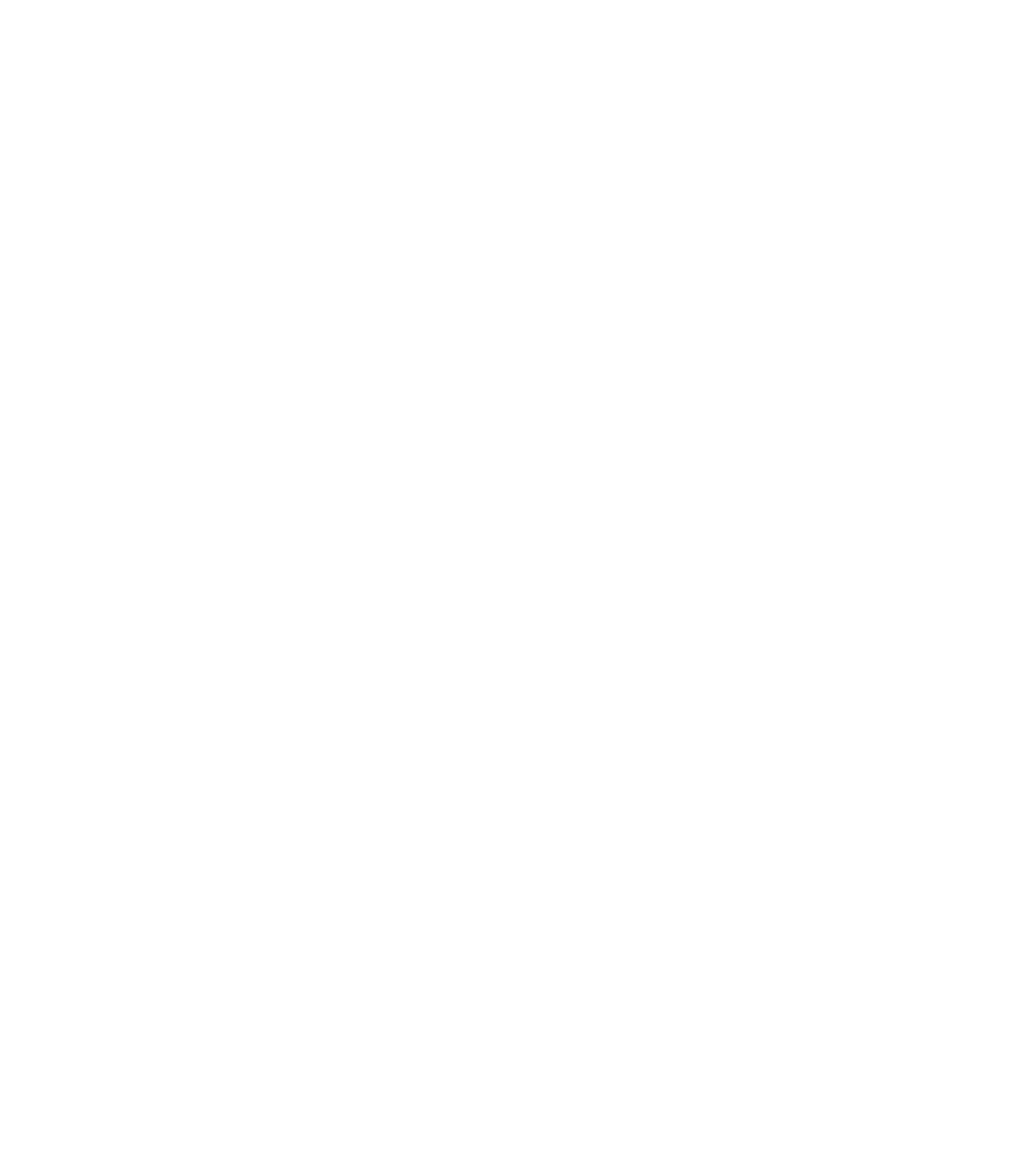

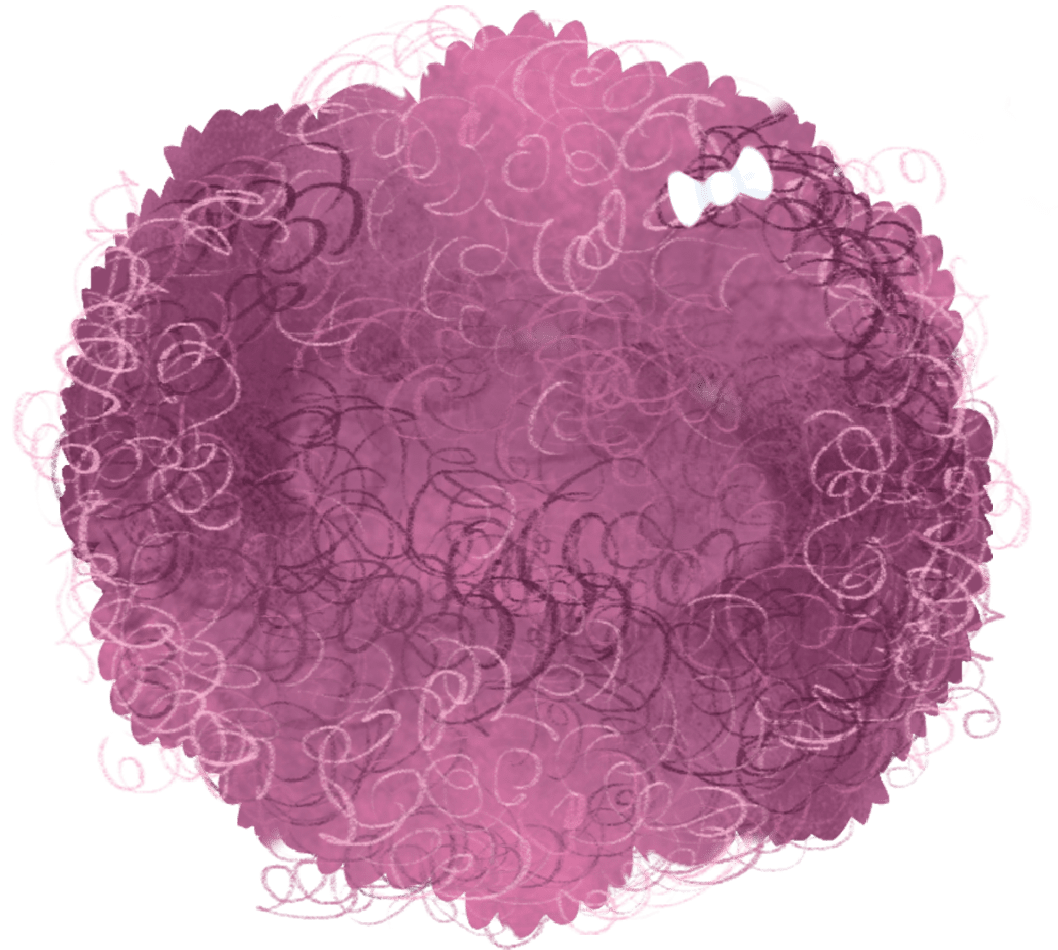














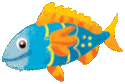
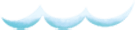
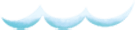
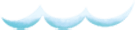
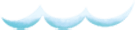




Lo dicho, Ana despertó y se dio cuenta de que tenía la cabeza metida en una canción.
¿Cómo decirlo bien?
No una canción metida en la cabeza, sino al revés. Igual que cuando abres los ojos y descubres que estás toda enredada en las cobijas y no puedes quitártelas de encima para salir a la cálida y luminosa mañana del nuevo día. Pues así. Aunque lo que Ana quería en verdad esta mañana era salir al silencio.
La canción era bonita. Pero no la dejaba pensar ni oír a su mamá.
—Es la tercera vez que te lo digo —dijo la mamá de Ana cuando ella bajó a desayunar, pero Ana no la escuchó.
Lo que la mamá de Ana le había dicho es que se pusiera en paz.






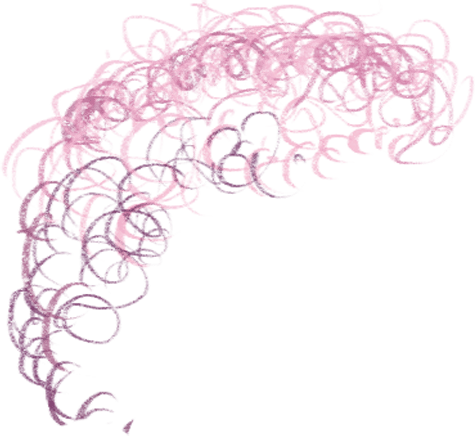



Yo creo que esa es la principal diferencia entre tener una canción metida en la cabeza y tener, como Ana, la cabeza metida en una canción. ¿La diferencia?: que si no nadas entre las cobijas o en el agua, te ahogas. Sí, como si la canción fuera una cama o una piscina, y Ana se hubiera caído enterita allí adentro.
Lo que la mamá de Ana y el papá de Ana y los hermanitos de Ana veían era que Ana bailaba; pero no, no bailaba, estaba nadando en una canción. Lo malo es que eso es muy difícil de explicar.
A las diez de la mañana llamaron a la mamá, a las diez y cinco llamaron al papá, y a las diez y media llegaron ellos a la escuela para recoger a Ana.
—No quiere estudiar.
—No obedece.
—No les responde a las otras niñas.
—No nos hace caso.
Se quejaron la directora y la maestra al mismo tiempo. Pero Ana no las escuchó. Nada, ni siquiera una palabra. No oyó las acusaciones allí, ni escuchó después los regaños de su papá durante todo el camino de regreso a la casa, ni oyó tampoco la voz preocupada de su mamá cuando su mamá se acuclilló al bajar del auto para mirarla directamente a los ojos y preguntarle: ¿Estás bien?






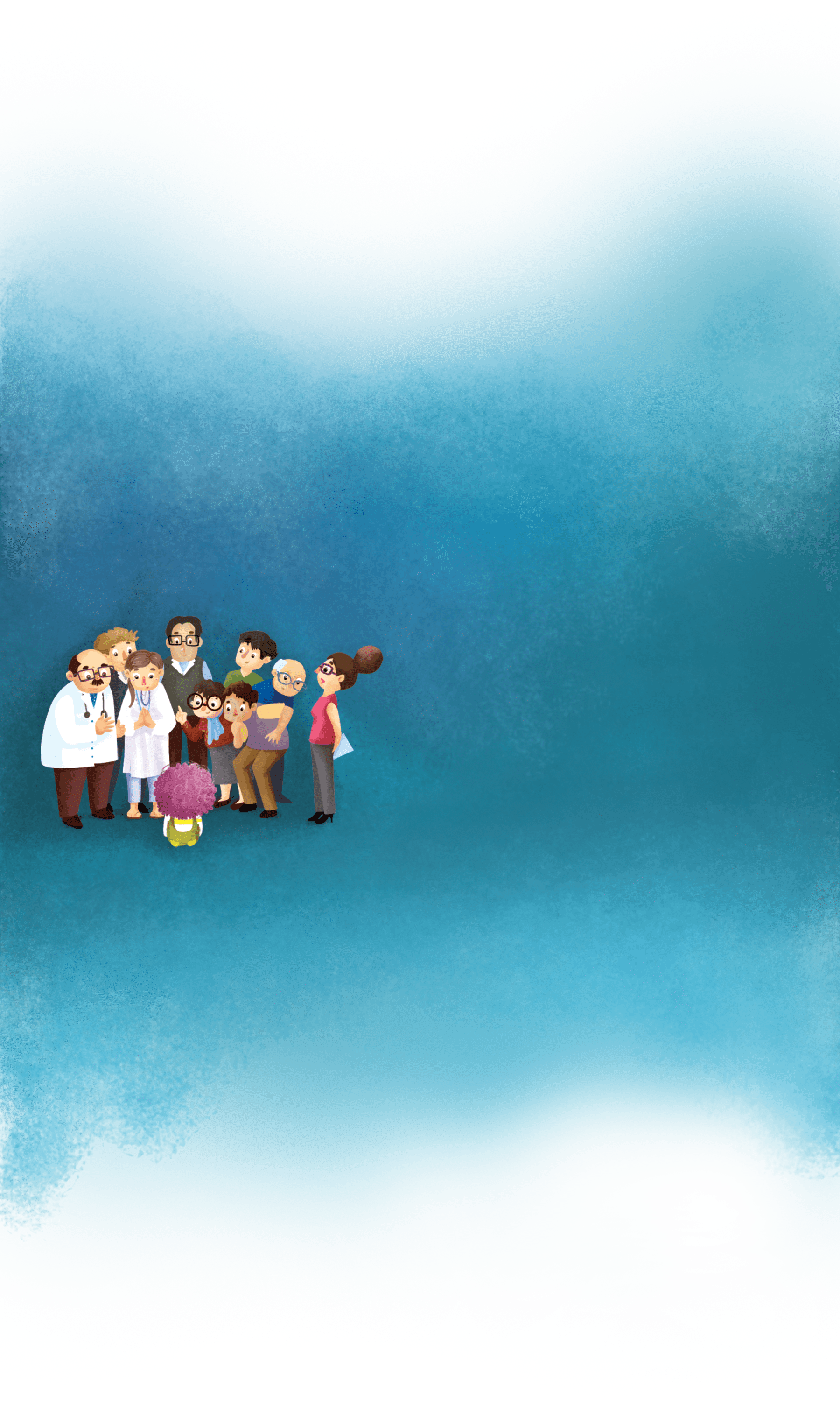
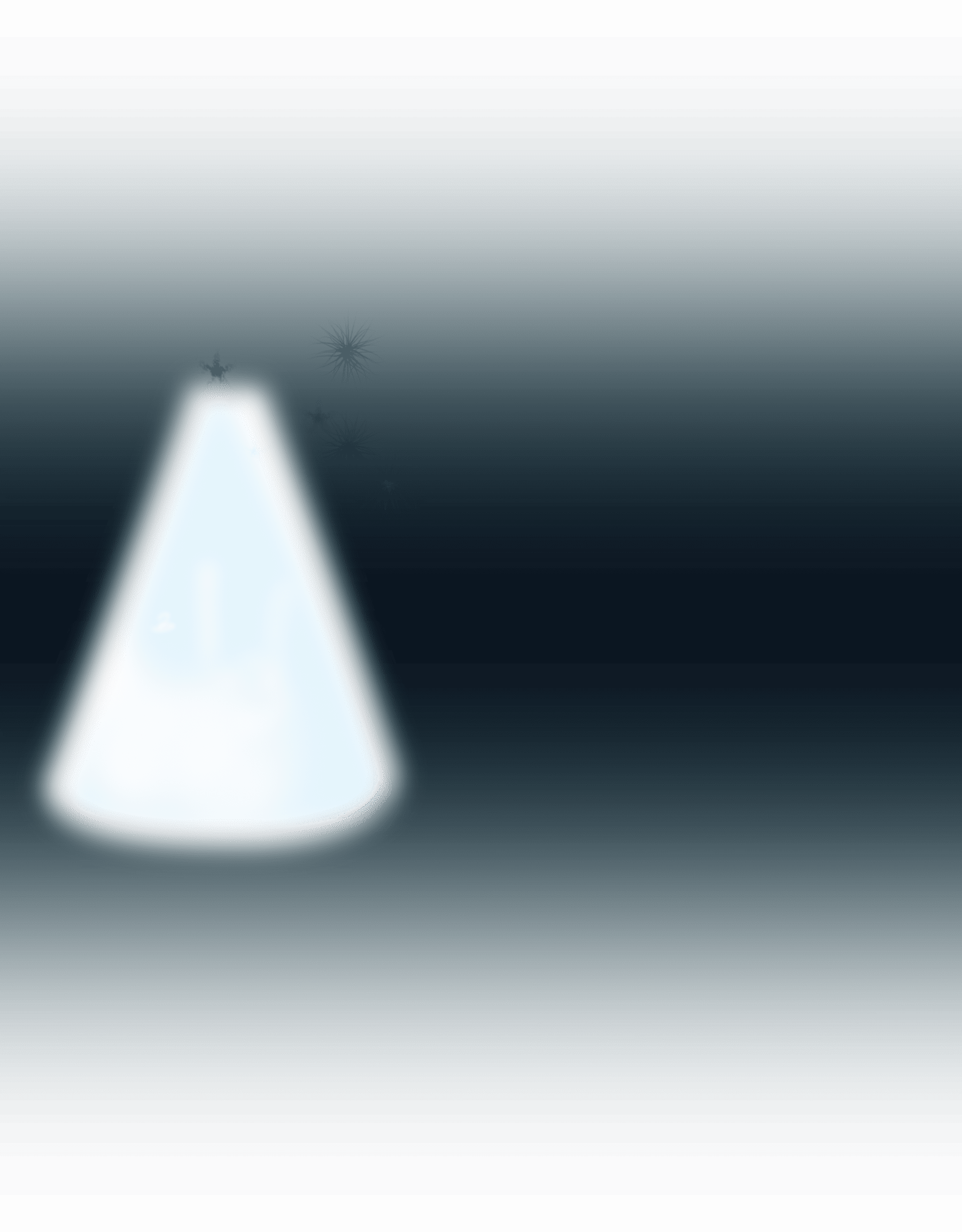

El médico dijo que estaba bien.
Bien, dijo también su dentista.
Parece buena niña, dijo una psicóloga.
Y así siguieron diciéndolo el vecino que era acupunturista y la maestra de yoga de su mamá y cada tía y cada tío de la familia que vinieron a verla.
—Yo la veo bien.
—Yo la veo bien.
—Yo la veo bien.
Hasta que el otorrinolaringólogo murmuró: “Está sorda… Esta niña está sorda”.
No era verdad. Él también se equivocaba. No estaba sorda, aunque lo parecía. Pero eso no lo sabían sus papás, y por eso su mamá lloró y por eso su papá lloró y por eso lloraron sus hermanitos cuando se enteraron.
Lo que sucedía de verdad es que Ana estaba llena llenita de canción desde la punta de los pies hasta el último pelo de su cabeza. Inundada de aquí, que era la punta del pelo más largo de su cabellera, hasta acá, que era la uña más pequeñita del dedo chiquito de su pie izquierdo, por una música que nunca antes había oído y que sonaba y sonaba sin parar.





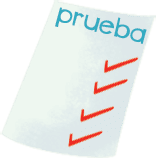
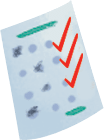










Desde adentro de la canción, Ana pudo ver la angustia de su mamá, la tristeza de su papá, la adulta preocupación de sus hermanitos, y supo que tenía que hacer algo.
Cuando tienes una canción metida en la cabeza es muy fácil echarla fuera. Basta con dormirte o basta con pensar del uno al quinientos de abajo para arriba y de arriba para abajo, o basta con meterte con los audífonos otra canción favorita en la cabeza. Pero cuando todo tú, del primer dedo al último dedo del pie, eres quien ha terminado metido en la canción, ya no es tan fácil.
Imagina la sangre dando vueltas dentro de nuestro cuerpo y ahora piensa que en lugar de sangre es sonido. Lo que estaba circulando bajo la piel de Ana era la canción y eso era lo que le tapaba los oídos desde adentro.
—¡Claro! —se le ocurrió de pronto.
Y Ana abrió la boca.
La abrió igual que la abriría una ballena. Y aunque fue una buena idea, ninguno de los sonidos que salió de su boca se parecía a la canción donde estaba metida toda ella.
Lo que brotó de su boca, como surge el chorro de agua de las ballenas, fue, por el contrario, como un aullido de monos asustados.
—¡Qué feo canta! —dijo el hermano más pequeño tapándose las orejas.
—¡Está tratando de decirnos algo! —gritó al mismo tiempo su mamá.
Pero Ana no los oyó porque, a pesar de sus esfuerzos por salir de la canción, la canción no la dejó salir ni
un poquito a tomar aire o, mejor dicho, a tomar silencio.






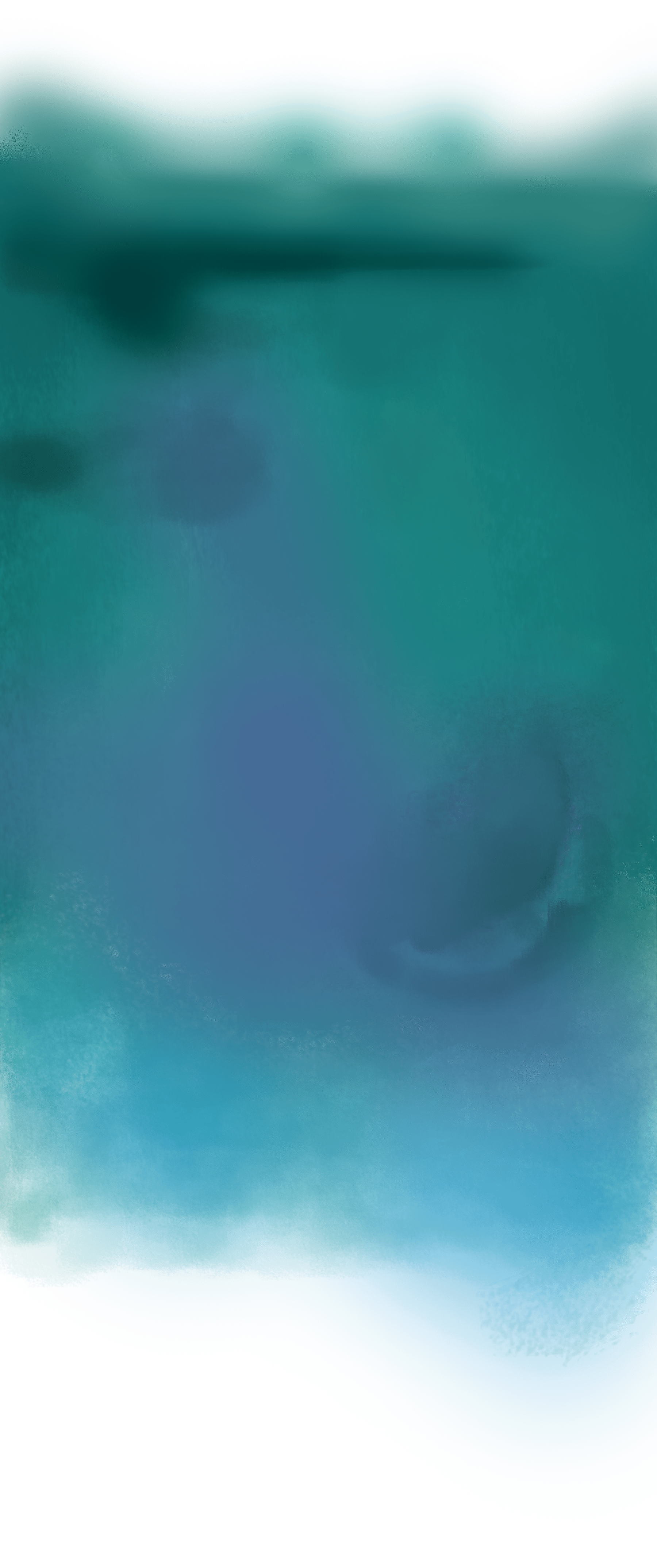
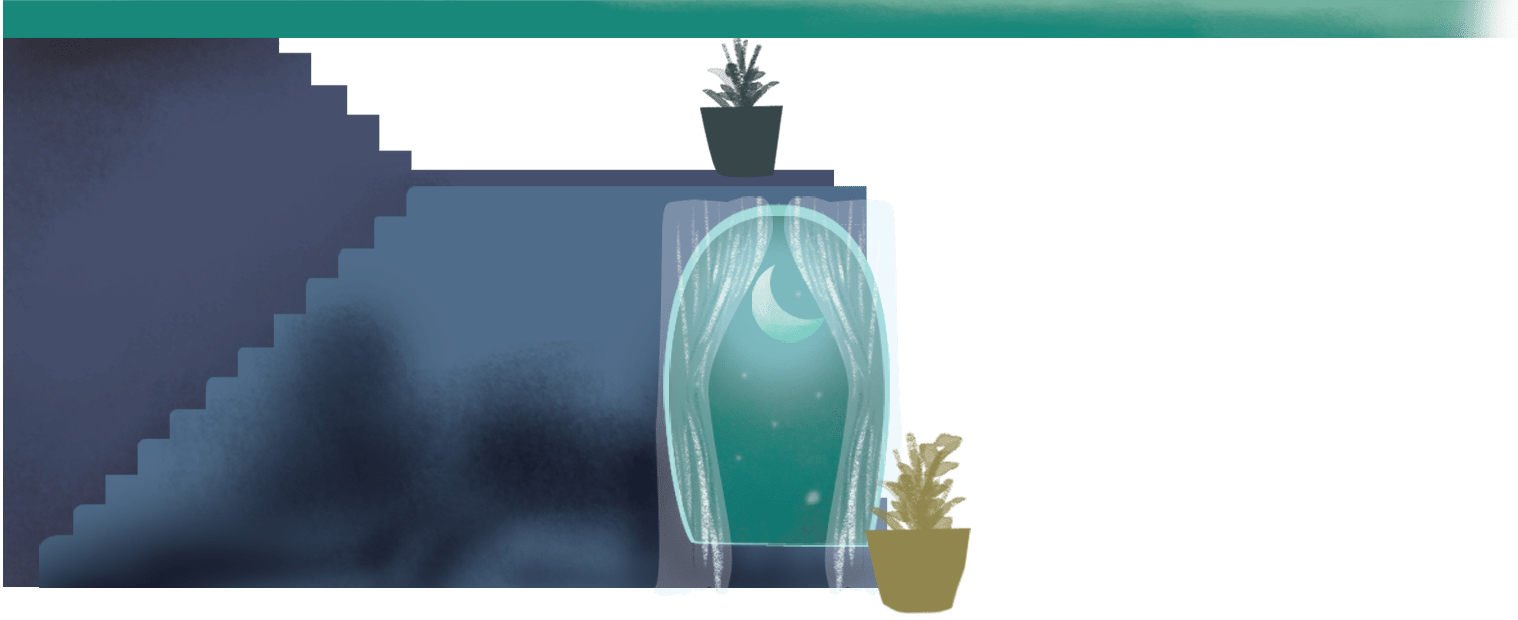


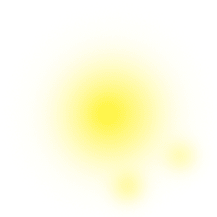

La mamá —porque las mamás son así… igual que adivinas— le dijo al papá:
—Tenemos que comprarle un piano.
El papá —porque los papás son así…igual que si no creyeran en la magia— le preguntó:
—¿Qué estás diciendo? ¿Un piano? ¿De dónde vamos a sacar el dinero?
La mamá —porque las mamás son así… y saben lanzar miradas como flechas— atravesó severamente al papá:
—Podría ser una guitarra o una flauta o incluso una armónica, pero yo solo aprendí a tocar el piano, y puedo ayudarla así. Eso es lo que yo haré por nuestra hija… ¿Qué vas a hacer tú por ella?
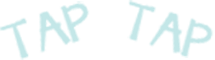

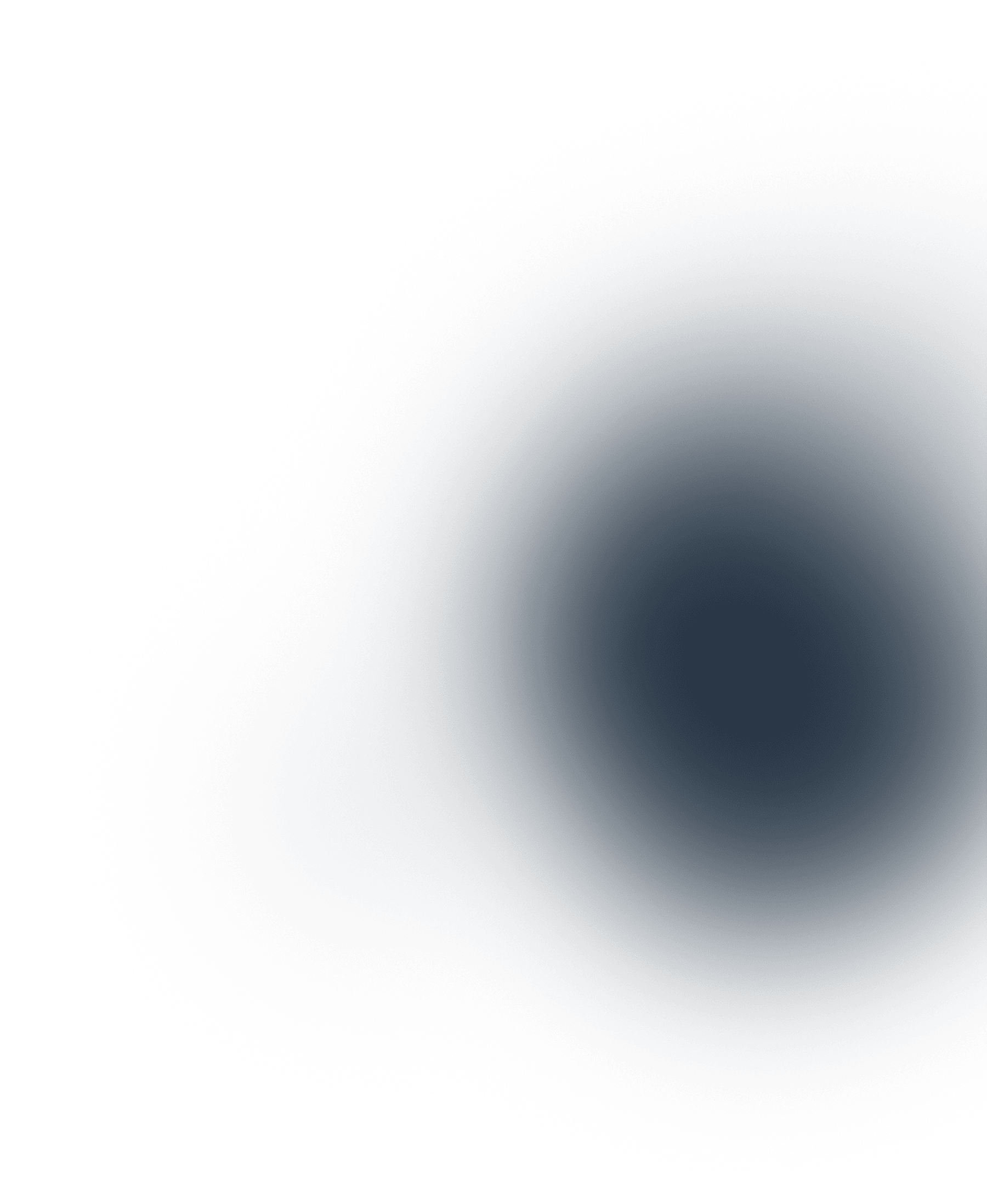





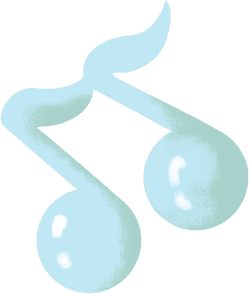

Y aunque el papá hizo todos los esfuerzos —porque los papás son así… hacen todo lo que pueden por sus hijos—, solo consiguió reunir el dinero suficiente para comprar un pequeño y viejo teclado.
La mamá le dio un beso al papá, lo miró con sus ojos ya sin puntas y le dijo “gracias”. Luego, cogiendo el teclado, se lo llevó hacia la habitación de la planta alta donde Ana dormía la siesta, y finalmente bajó las escaleras para esperar. Esperó la mamá, esperaron el papá y la mamá, esperaron los cuatro hermanitos y la mamá y el papá sentados alrededor de la mesa del comedor, con los codos apoyados en el silencio de la planta baja.
En esa posición, hundidos en el silencio, pero con las miradas puestas en el techo, los cuatro hermanitos oyeron levantarse a su hermana allá arriba, la mamá y el papá oyeron caminar descalza a su hija por la recámara, y luego ni los hermanitos ni los padres oyeron nada.

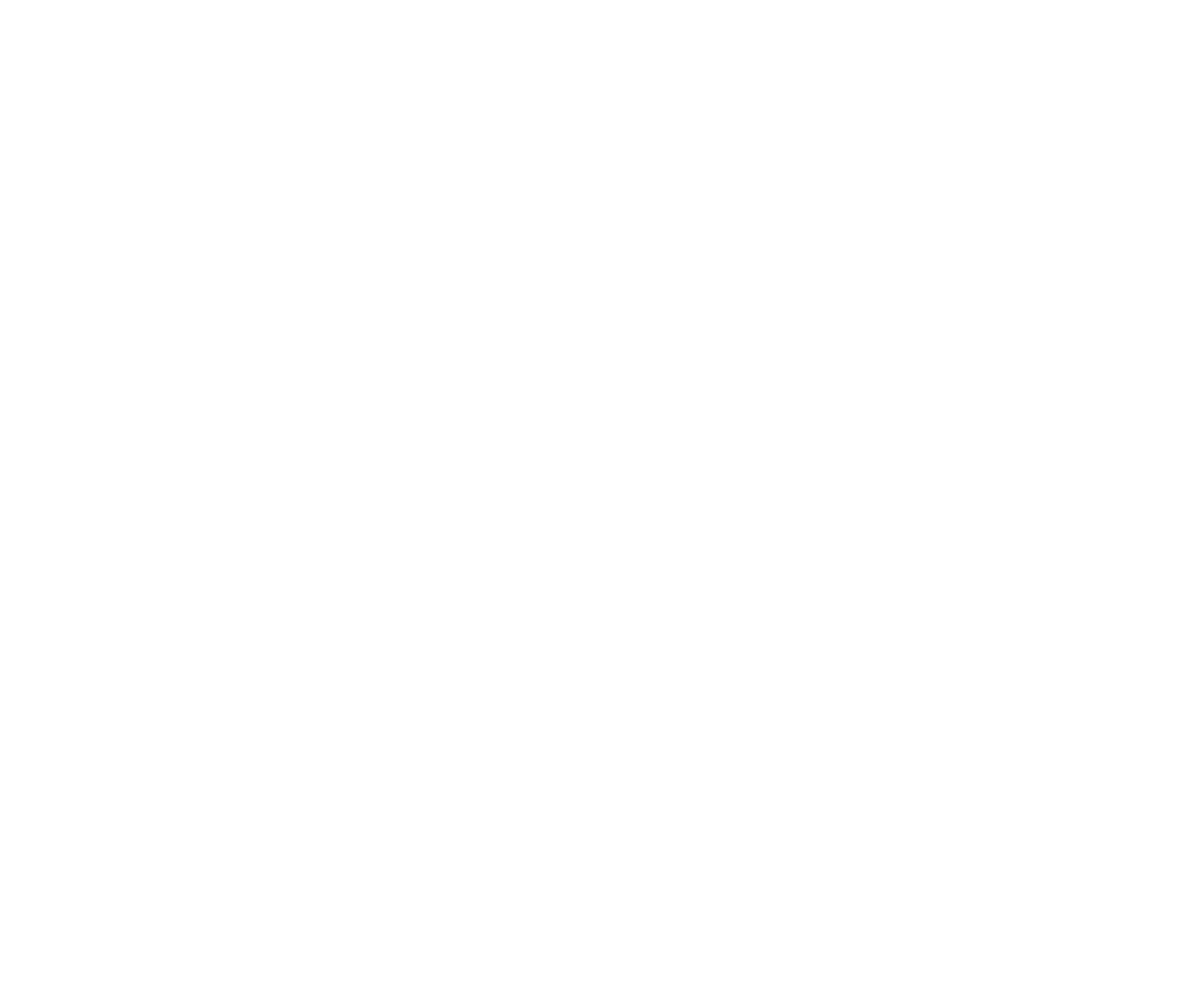




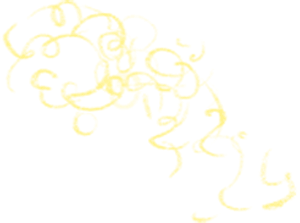
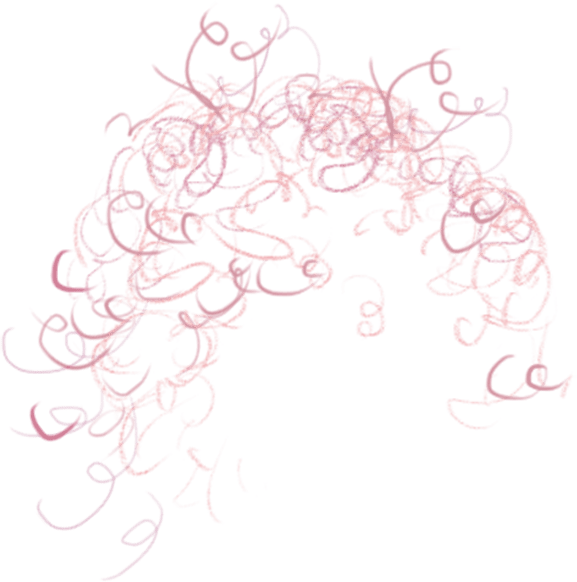





Fue como si se hubieran quedado sordos.
El primer sonido del teclado tardó mucho tiempo en bajar desde allá arriba y cuando sonó fue igual que cinco uñas resbalando en la pizarra de la escuela.
Y luego lo que sonó fue como el lastimero chillido de un perro con la cola prensada en una puerta.
Y finalmente se dejó oír algo como una sinfonía de maúllos de gatos bebés recién nacidos.
De ese modo sonó el teclado la tarde entera y la entera noche: como si el silencio sufriera una pesadilla.
—¿No va a dormir? —preguntó el papá en algún momento de la madrugada con las manos en las orejas.
—Déjala… déjala… —murmuró la mamá sin abrir los ojos, pero con sendos tapones de algodón en los oídos.
Los cuatro hijos, que estaban durmiendo con ellos para no molestar a su hermana, se movieron bajo las cobijas, farfullaron algo pero, por fortuna, no despertaron.
Al final, todos durmieron muchas horas… Muchas muchas horas durmieron los hermanos y sus padres… muchas, pero requete muchas horas soñando con fragores y estruendos y alaridos como de fin de mundo… Pero cuando despertaron, la mamá y el papá y los hermanitos, no abrieron los ojos, sino las orejas.
Imaginen una mañana cálida y luminosa, pero no hecha de luz, sino de sonido; una caricia melódica y afelpada lamiéndoles las orejas como un perro muy tierno.
Todos saltaron de la cama y corrieron a la otra habitación de la planta alta.
Ana estaba despeinada, tenía unas ojeras de película de monstruos, pero sonreía.
—¿Les gusta?....
Y Ana volvió a tocar en el teclado la canción donde toda ella había estado hundida por casi dos días.
Me gustaría decir que entonces los cuatro hermanitos y los papás se dieron la mano y bailaron felices haciendo una ronda hasta el final de los tiempos, pero la verdad es que no fue así, porque a veces Ana se despierta de nuevo con la cabeza metida en otra canción. Ni su mamá ni su papá ni sus hermanitos le hablan para no molestarla. Ella baila por toda la casa. Bueno, no baila, nada, y así nadando se va hasta la última habitación de la casa, que es el estudio en donde sus papás le han puesto el teclado. Lo malo es que inevitablemente todo empieza siempre con el chillido, los rasguños, los lamentos dolorosos de las notas con las cuales cada nueva canción quiere salir de Ana. O sea, nacer al mundo. O sea, desbordarse igual que si realmente se tratara de una piscina y Ana hubiera logrado otra vez quitarle el tapón.
